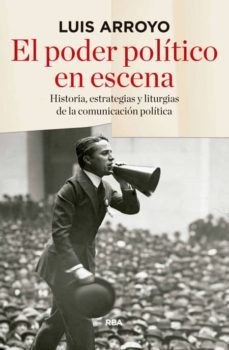Álvaro G. Molinero reviewed El poder político en escena by Luis Arroyo (Temas de actualidad. Serie Sociedad y política)
Donald Trump en 2012
4 stars
Puedes leer cómodamente esta RESEÑA aquí telegra.ph/Donald-Trump-en-2012-02-05
La lectura de este libro es una fabuloso ejercicio si lo haces en la actualidad en la que vivimos (entre los años 2015 y 2025 si somos más precisos). Es un libro escrito en 2012 que predice, sin nombrarlo en ningún momento, el advenimiento de las olas populistas de izquierdas en Europa (en base al populismo de izquierda ya triunfante en América latina por esas fechas), con los ejemplos de Podemos y Syritza (o la más tardía France Insoumise) como ejemplos representativos, y el populismo de derechas que le seguiría en respuesta. ¿Cómo los predice? Luis Arroyo hace una descripción perfecta de lo que los cambios en la comunicación política ha sufrido en los últimos diez años, pero lo hace desde el pasado. Es decir, ha sabido predecir los cambios comunicativos en los últimos 10 años desde el pasado. Es fascinante.
El análisis …
Puedes leer cómodamente esta RESEÑA aquí telegra.ph/Donald-Trump-en-2012-02-05
La lectura de este libro es una fabuloso ejercicio si lo haces en la actualidad en la que vivimos (entre los años 2015 y 2025 si somos más precisos). Es un libro escrito en 2012 que predice, sin nombrarlo en ningún momento, el advenimiento de las olas populistas de izquierdas en Europa (en base al populismo de izquierda ya triunfante en América latina por esas fechas), con los ejemplos de Podemos y Syritza (o la más tardía France Insoumise) como ejemplos representativos, y el populismo de derechas que le seguiría en respuesta. ¿Cómo los predice? Luis Arroyo hace una descripción perfecta de lo que los cambios en la comunicación política ha sufrido en los últimos diez años, pero lo hace desde el pasado. Es decir, ha sabido predecir los cambios comunicativos en los últimos 10 años desde el pasado. Es fascinante.
El análisis de Arroyo se produce en torno a 4 ejes : I) La escenificación del hecho político, II) los medios de comunicación como el teatro donde se produce la escenificación, III) las sociedades de la imagen y de la mediatización, IV) herramientas discursivas y creación de relatos en ese contexto.
La política institucional implica, no solamente hacer políticas públicas en diferentes ámbitos, sino comunicar estas políticas: representarlas. Así, el representante público se convierte en un actor. Es aquel que lleva a escena todo el trabajo burocrático, legal, económico y técnico realizado en el partido político y/o en la institución competente. El lenguaje, la puesta en escena, dónde se comunica y cómo se convierte en una parte igual de importante que, por ejemplo, la dotación presupuestaria de una determinada política. Esto busca generar un clima de credibilidad, confianza y aceptación de la política pública. Además del lenguaje y la puesta en escena, la escenificación de una política pública debe tener en cuenta el “Agenda setting” o "a gestión de la información, controlando el momento de la publicación de la información y, en la medida de lo posible, controlando qué se dice y cómo se dice en esos mass media. Esto puede ayudar a crear "momentum" o situaciones simbólicas que refuercen el mensaje. Esto debe incluir, si o si, el entorno donde se comunica el mensaje y considerar los efectos sobre la potencial audiencia.
Esto lo podemos ver con un ejemplo. Imaginemos que un político situado en uno de los máximos puestos de poder de un Estado tiene que gestionar un desastre natural. La sociología política todavía debate sobre si realmente existe el llamado "efecto cierre de filas" (es decir, que ante una catástrofe de cualquier tipo, el liderazgo político tiende a verse reforzado). Este líder ya partiría con cierta ventaja según algunos politólogos. Imaginemos que debe anunciar las medidas urgentes que va a tomar el gobierno. Entonces, no es lo mismo hacerlo desde el epicentro del desastre que a centenares de kilómetros. No es lo mismo hacerlo de forma improvisada, con medidas poco detalladas que se anuncian unos minutos antes a la prensa, que enviar detallados dossieres a los medios de comunicación, elaborar múltiples intervenciones en diferentes foros (parlamentos, entrevistas televisivas, radiofónicas, podcast o Youtubers), con el desastre siempre presente en imágenes, etc.
La escenificación aparece así como una herramienta del poder porque permite esculpir la realidad al definir los marcos interpretativos bajo los cuales se van a contextualizar unas determinadas políticas públicas, ayuda a la legitimación del poder institucional y es la forma mediante la cual el poder político controla la narrativa y los términos del debate público.
La teoría de los fundamentos morales Hay algunas herramientas psicológicas y sociológicas que pueden ayudar a elaborar discursos (ya sea uno político de carrera o militante de una organización cívica). La primera de las hipótesis que expone Arroyo es la teoría del psicólogo John Haidt et al. de los Fundamentos Morales. Esta hipótesis se basa (como muchas otras hipótesis sociológicas) en encuestas y cuestionarios (debiendo, por tanto, tomar las precaciones adecuadas en la interpretación). Todas las personas, según esta idea, tendrían una especie de ecualizador con 6 “diales” (o, si se quiere, lo podemos interpretar como variables continuas con dos extremos en cada lado): justicia (o reciprocidad), protección (o cuidados), pertenencia, autoridad (o respeto a la autoridad), santidad (o pureza, del cuerpo de una idea o lo que sea) y libertad (en dos formatos, positiva y negativa).
Las personas que se autoperciben como conservadoras tienen estos “diales” siempre “subidos”: en general son intolerantes antes las injusticias, protegen aquello que consideran suyo (aunque no mucho), tienen un sentimiento de pertenencia más intenso, respetan la autoridad, ven con malos ojos los cambios en el cuerpo y en la sociedad y, en general, son partidarios de la libertad, entendida sobre todo en su sentido negativo (laissez faire). Las personas que se autoperciben como progresistas tiene solamente altos (muy altos, mucho más que los conservadores) tres de estos “diales” y en otros tres puntúan muy bajo: tienen un sentimiento muy agudo de la justicia, son partidarios radicales de la libertad (en sus dos sentidos) y protegen y cuidan mucho más. Por el contrario, tienden a revelarse ante la autoridad (sobre todo si es injusta), no se sienten tan arraigados o pertenecientes a algo y ven los cambios sociales (o los cambios en el cuerpo de cada uno) con buenos ojos.
Esto tiene implicaciones en el debate público. Hay posturas en ciertos debates que pueden ser “ganadoras” porque activan los diales que “toda la población” tiene elevados (discursos transversales): ¿quien está en contra de que se arreglen situaciones percibidas transversalmente como injustas? Y hay posturas más difíciles de defender, sobre todo ante las personas conservadoras. Es por ello que una técnica discursiva puede ser presentar la propuesta de forma que active el “dial” del conservador. Ejemplo: en principio, una persona conservadora estaría en contra de una propuestas que fuera en favor de la libertad positiva de un grupo de personas (discriminación positiva de género). Sin embargo, si la propuesta se presenta como una forma de asegurar que las familias van a poder tener un mayor acceso a recursos económicos y seguridad, fomentándose así la natalidad y que no emigren a otros paises, el “dial” conservador se “sincronizará” mejor.
También tiene implicaciones en los ciclos políticos. Dice Arthur Schlesinger que “la decepción es la enfermedad universal de la modernidad. Es también un manantial básico del cambio político”. La idea es que, tras la ilusión inicial de un cambio político éste, inevitablemente, general decepción y, por ende, abre la puerta a un nuevo cambio político. Esta decepción se produce siempre “más en el plano de las emociones básicas que en el de las políticas públicas específicas” dice Arroyo. Es por ello que es difícil, en tiempos de estabilidad política, observar conservadurismos o progresismos puros porque, al final, todos los gabinetes de gobierno enfrentan contradicciones sociales.
Las metáforas de la vida cotidiana En la obra maestra de George Lakoff y Mark Johnson “Metáforas de la vida cotidiana”, a parte de demostrar el poder de la palabra para influenciar en nuestra mente (“no pienses en un elefante”… ¿a que has pensado en un elefante?), nos advierten de otras formas de influenciar nuestra concepción del mundo a través de la palabra (escrita o hablada):
“tratemos de imaginar una cultura en la que las discusiones no se vieran en términos bélicos, en la que nadie perdiera ni ganara, donde no existiera el sentido de atacar o defender, ganar o perder (…)”.
El lenguaje belicista domina el periodismo y, también, la divulgación científica (en el estudio de las enfermedades o en parasitología se habla de “guerra armamentística” para hablar de la coevolución entre dos especies, por ejemplo) e influye en la forma en la que tenemos de ver el mundo: el pesimismo antropológico es divisa en nuestras sociedades occidentales. Haciendo esta tesis extensiva, ¿puede los enfoques de la información influenciar la forma en la cual la percibimos?
Más adelante en el texto Arroyo se adentra en la naturaleza actoral del ser humano (todo el mundo puede interpretar) y que la política en un mundo mediatizado es básicamente interpretación. Ronald Reagan y Donald Trump (este último Arroyo no lo conocía en su faceta presidencial al escribir el libro) vienen del show televisivo. ¿Cómo no recordar a Berlusconi? Nos cuenta el origen de esta representación del gobernante hacia un exterior (sociedad, nobleza, etc.): la Francia de Luis XIV y Chapelain y su maquinaria de comunicación ya en 1663, todo ello envuelto en un repaso a los “símbolos universales” y en el origen del “público” que nacería en los cafés burgueses de Europa.
Y con todo este material, Arroy vuelve a la tesis de los medios de comunicación como parte central de todo el escenario político. Y cita a Lippman: “la fabricación del consentimiento puede hacerse con gran refinamiento está fuera de toda duda, creo. […] Y las oportunidades de manipulación que se abren para cualquiera que entienda el proceso son evidentes. En este sentido Serge Tchakhotine resumías las técnicas para enardecer a las masas utilizadas en radio, en la incipiente televisión y en los mítines. Muchos puntos de su decálogo se mantienen intactos en pleno siglo XXI. Arroyo señala cómo este decálogo se ha trasladado incluso al cine (pone de ejemplo la increíble propaganda de Rocky IV).
También en 1860 Allan Lichman propuso 13 claves para el éxito electoral que Arroyo considera adatables al siglo XXI. Vamos a intentar resumirlas. En el ámbito nacional, tras alcanzar el gobierno, el partido tiende a mejorar sus resultados en las siguientes elecciones. La esencia del candidato a presidencia inicial hace imposible que ningún candidato alternativo emerja en el seno de su partido: el candidato del partido en el gobierno es el presidente. La competición con terceros partidos, eliminando al principal de la oposición, es muy difícil. La recesión no existe en campaña. El crecimiento económico en términos reales y per cápita es superior. La administración realiza cambios notables de políticas. No hay revueltas durante el mandato. No hay escándalos importantes. La administración no fracasa militarmente o en el aspecto internacional. El candidato en el gobierno es carismático. El líder del partido oponente no lo es.
Aspectos falaces del libro Parte de un determinismo genético infumable. Completamente falso desde el punto de vista biológico. Esto le lleva no pocas veces a ser un determinista social. Los análisis pueden ser más o menos coherentes por las posibilidades de interpretar lo que ocurre a la luz de lo que ocurrió, pero la proyección sobre el futuro en base a mecanismos estables y preestablecidos es un error lógico y epistemológico de bulto. Y, boviamente, también le lleva al determinismo psicológico que le lleva a replicar lo que podríamos denominar “bulos psicológicos” de los años 1950-1960, años en los que se realizaron numerosos estudios que parecían demostrar los principios básicos del pesimismo antropológico, que nunca han podido ser replicados. Todas aquellas veces que uno de estos trabajos se ha repetido, se ha fallado en obtener los mismos resultados. El ejemplo más famoso: aquel estudio en el que un grupo de bondadosos ciudadanos acababan torturando a otros a base de descargas eléctricas.