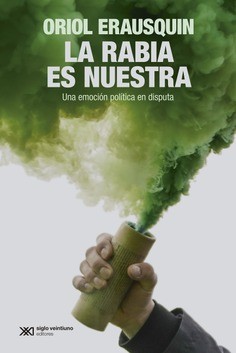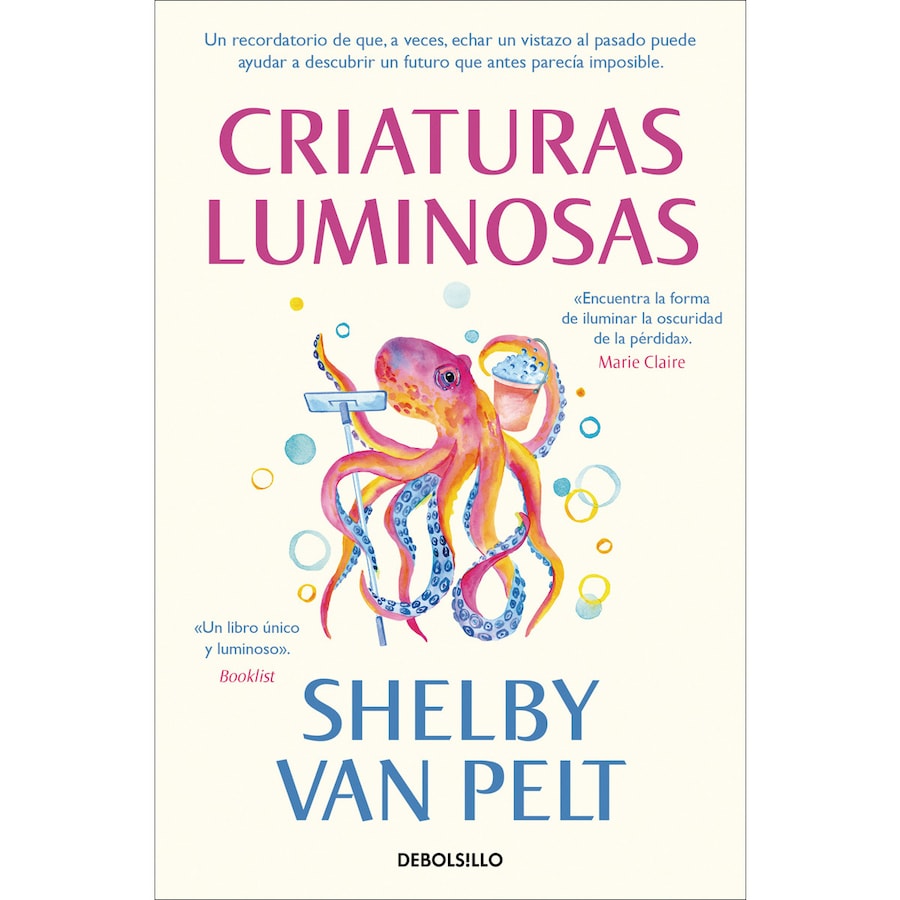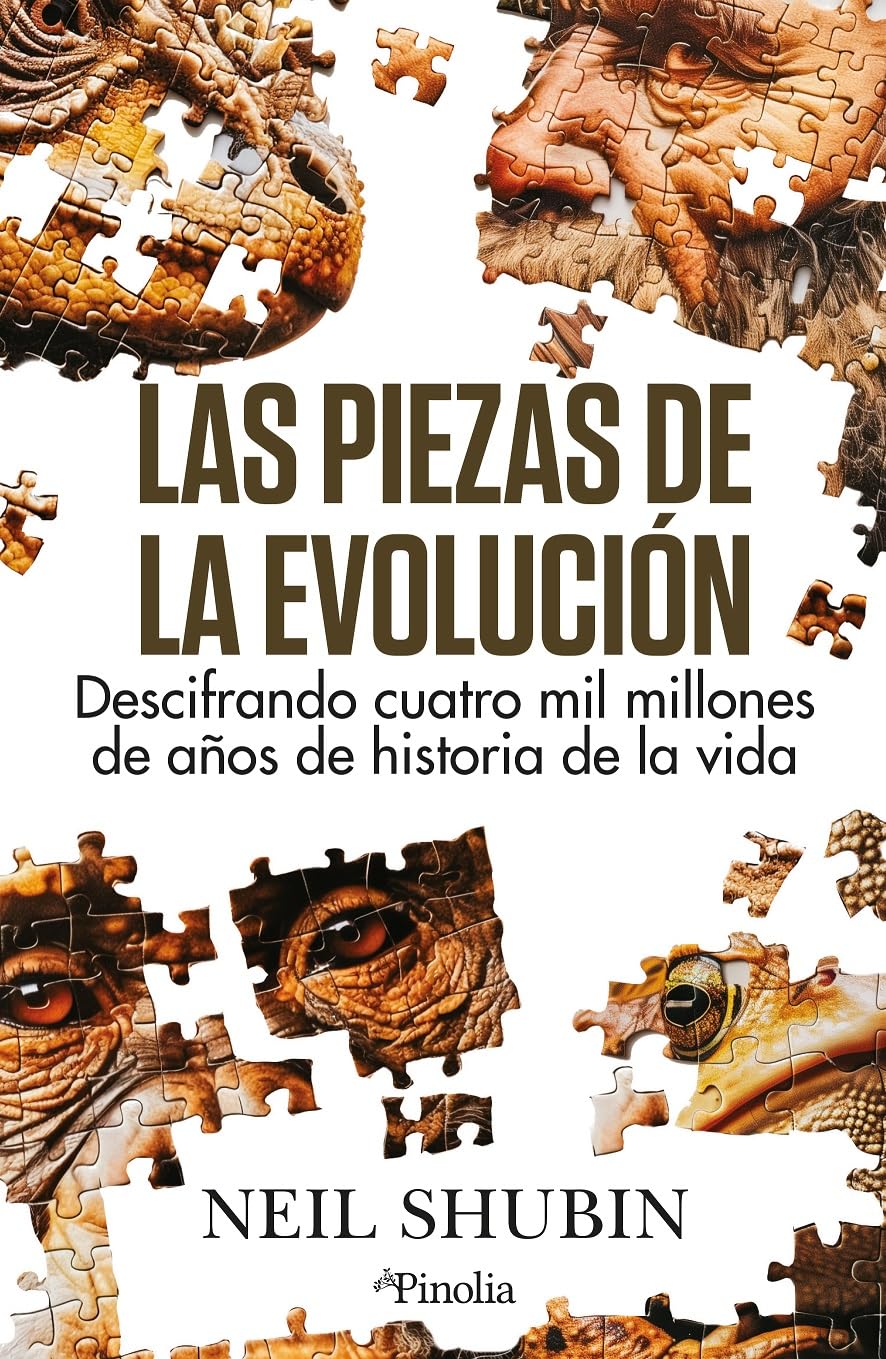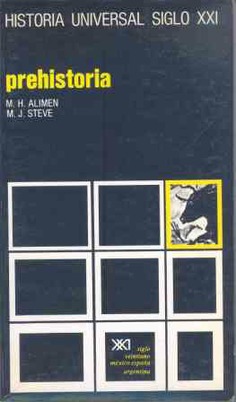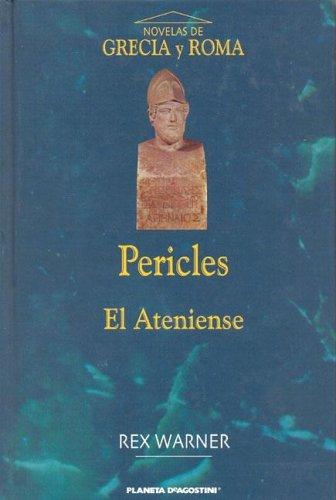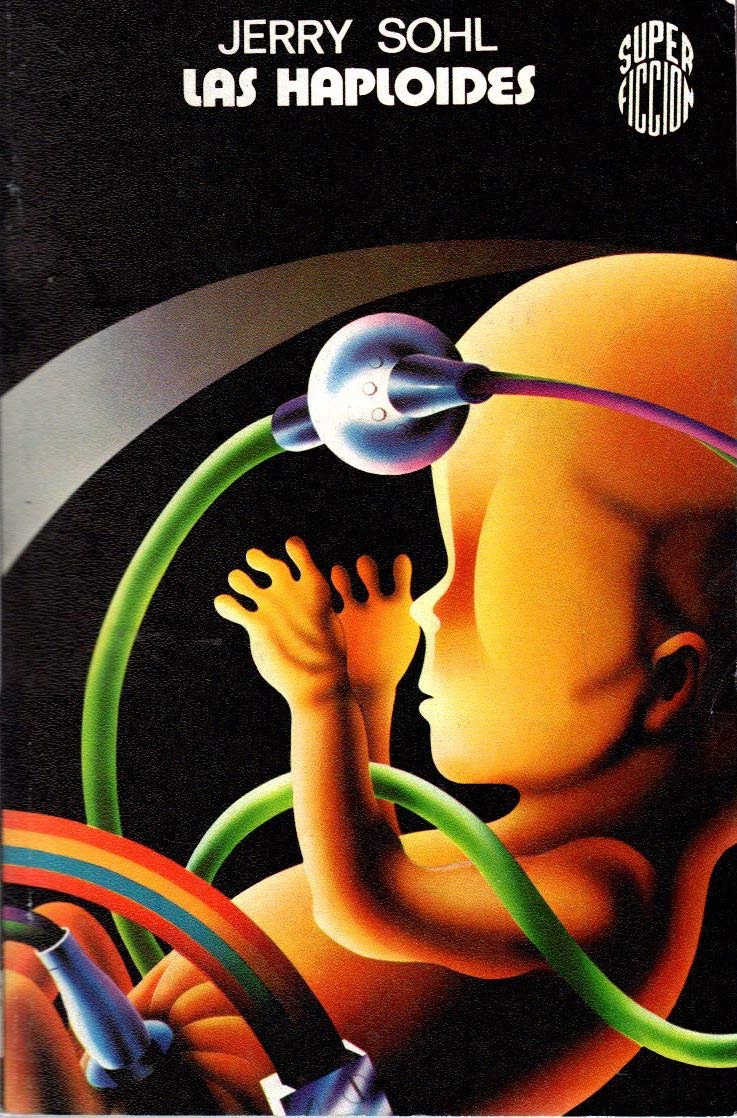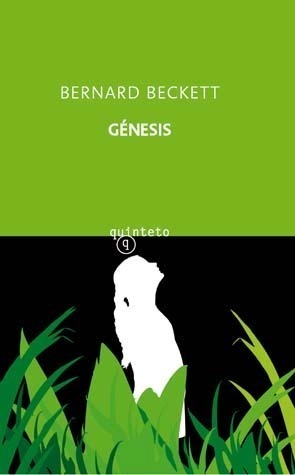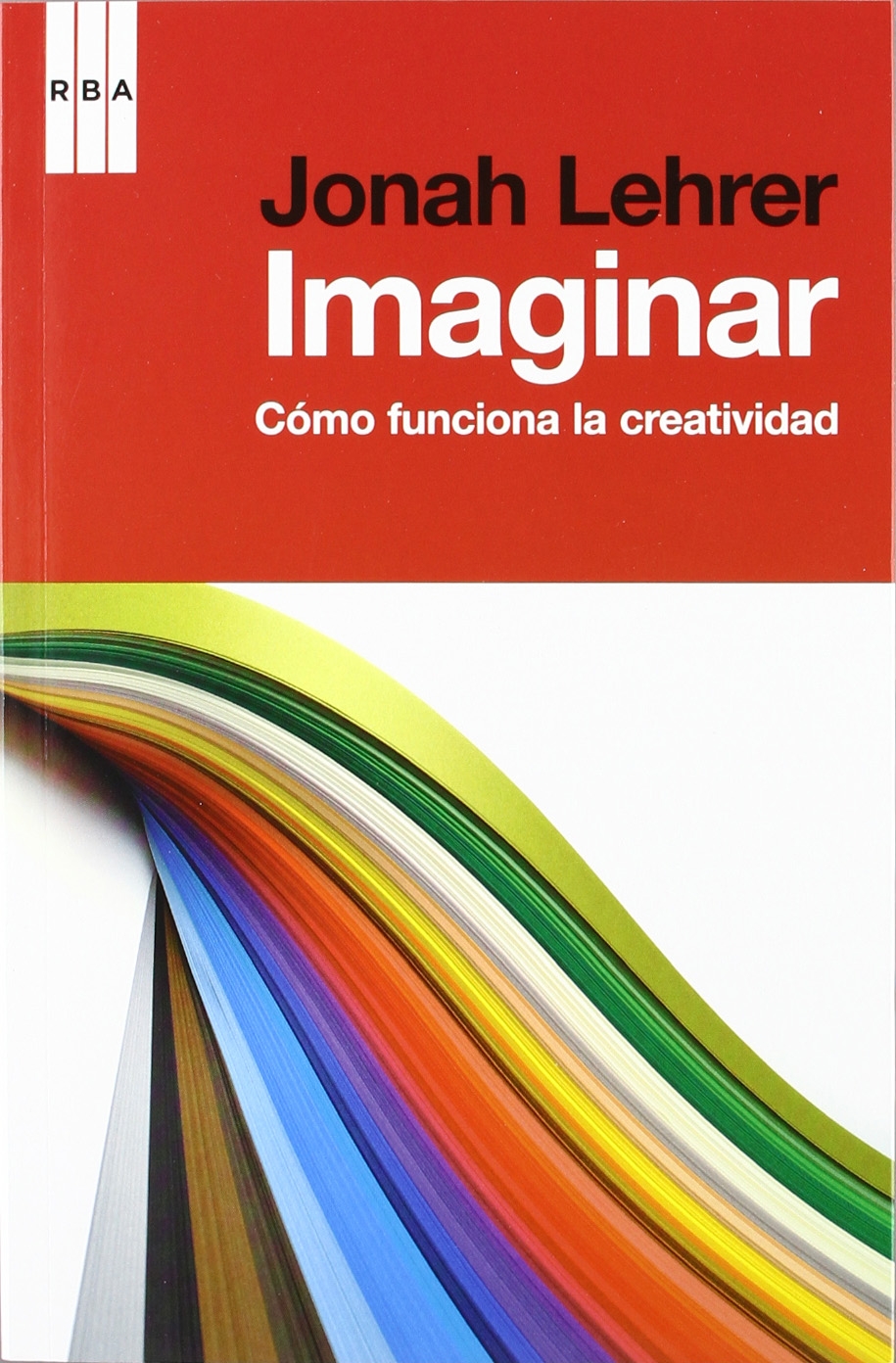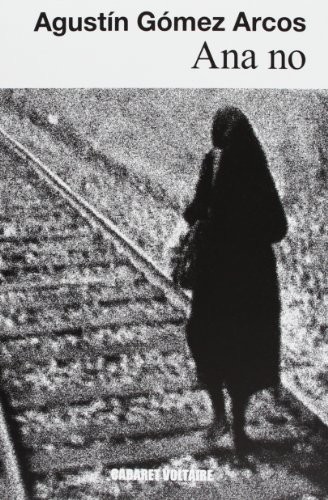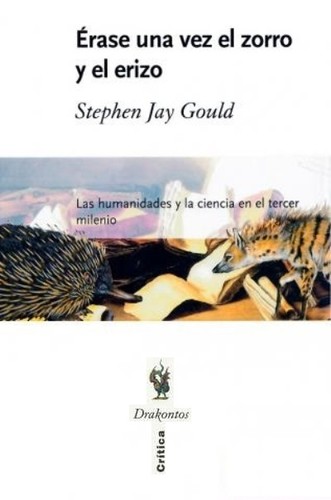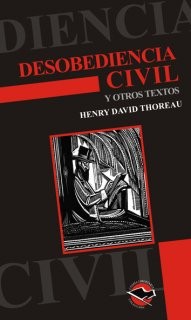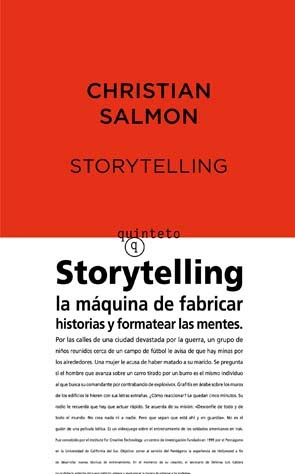El libro que aquí se reseña se compone de 4 ensayos. El orden de presentación no es cronológico, sino que obedece a un orden lógico. El primero de los ensayos, Una vida sin principios, puede verse como una declaración de principios o actitudes éticas fundamentales, que se verán desarrolladas a lo largo de los tres ensayos restantes, Desobediencia Civil, La esclavitud en Massachusetts y Apología del Capitán Brown. El primer ensayo, Una vida sin principios, no es el más conocido pese a la importancia que tienen a la hora de reconocer las bases fundamentales del pensamiento de Thoreau. Fue publicado en octubre de 1863, a poco más de un año de la muerte del autor. El tema central que lo ocupa es la preocupación en torno al modo y la forma como se nos va la vida. En relación a esto, podemos leer:
“Los caminos por los que se consigue dinero, casi sin excepción, nos empequeñecen. Haber hecho algo por lo que tan solo se percibe dinero es haber sido un auténtico holgazán o peor aún. […] No contrates a un hombre que te hace el trabajo por dinero, sino a aquél que lo hace porque le gusta. […] Un hombre eficiente y valioso hace lo que sabe hacer, tanto si la comunidad le paga por ello como si no le paga. […] Si tuviera que vender mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como hace la mayoría, estoy seguro de que no me quedaría nada por lo que vivir. […] No hay mayor equivocación que consumir la mayor parte de la vida en ganarse el sustento.”
El segundo ensayo, La desobediencia civil, vio por primera vez la luz en mayo de 1849. Es éste el escrito más conocido e influyente de Thoreau. Fue escrito en un momento en el que Estados Unidos estaba en guerra con México; una guerra que no sólo traería como resultado la anexión de vastos territorios otrora mexicanos, sino que le permitiría a Thoreau poner en evidencia las inconsistencias entre los ideales de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, y las prácticas del gobierno y los ciudadanos de la Unión Americana. Es así que afirma:
“Miles de personas están, en teoría, en contra de la esclavitud y la guerra, pero de hecho no hacen nada por acabar con ellas; miles que se consideran hijos de Washington y Franklin, se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer, y no hacen nada; miles que incluso posponen la cuestión de la libertad a la cuestión del mercado libre y leen en silencio las listas de precios y las noticias del frente de Méjico tras la cena, e incluso caen dormidos sobre ambos. ¿Cuál es el valor de un hombre honrado y de un patriota hoy? Dudan y se lamentan y a veces redactan escritos, pero no hacen nada serio y eficaz. Esperarán con la mayor disposición a que otros remedien el mal, para poder dejar de lamentarse. Como mucho, depositan un simple voto y hacen un leve signo de aprobación y una aclamación a la justicia al pasar por su lado. Por cada hombre virtuoso, hay novecientos noventa y nueve que alardean de serlo, y es más fácil tratar con el auténtico poseedor de una cosa que con los que pretenden tenerla.”
Es precisamente esta inconsistencia e incoherencia entre principios y prácticas, sobre la que Thoreau basa buena parte de su argumentación a favor de la desobediencia civil:
“Bajo un gobierno como este nuestro, muchos creen que deben esperar hasta convencer a la mayoría de la necesidad de alterarlo. […] Lo que tengo que hacer es asegurarme de que no me presto a hacer el daño que yo mismo condeno.[...] Si mil hombres dejaran de pagar sus impuestos este año, tal medida no sería ni violenta ni cruel, mientras que si los pagan, se capacita al Estado para cometer actos de violencia y derramar la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una revolución pacífica, si tal es posible. […] Me complazco imaginándome un Estado que por fin sea justo con todos los hombres y trate a cada individuo con el respeto de un amigo. Que no juzgue contrario a su propia estabilidad el que haya personas que vivan fuera de él, sin interferir con él ni acogerse a él, tan solo cumpliendo con sus deberes de vecino y amigo. Un Estado que diera este fruto y permitiera a sus ciudadanos desligarse de él al lograr la madurez, prepararía el camino para otro Estado más perfecto y glorioso aún, el cual también imagino a veces, pero todavía no he vislumbrado por ninguna parte.”
En los dos ensayos restantes, La esclavitud en Massachusetts y Apología del capitán John Brown, Thoreau habla de la necesidad de una ampliación efectiva de los derechos fundamentales e inalienables consagrados desde la Declaración de Independencia. Fundamenta su ataque a la esclavitud a partir de la exigencia de respeto por la dignidad de cada persona humana, independientemente de su condición. Así mismo, Thoreau se indigna ante los atropellos y abusos de los políticos en el poder y de los jueces de los altos tribunales, así como ante el servilismo de los periódicos frente a los gobiernos de turno. Y su reclamo, más que recurrir a argumentos políticos o económicos, apela a la igualdad entre seres humanos:
“Quisiera recordarles a mis compatriotas que ante todo deben ser hombres, y americanos después, cuando así lo convenga. No importa lo valiosa que sea la ley para proteger las propiedades e incluso para mantener unidos el cuerpo y el alma, si no nos mantiene unidos a toda la humanidad.”
A pesar de que los ensayos que componen este libro fueron escritos hace poco más de siglo y medio, su vigencia se mantiene. Son textos que nos suenan aún familiares, cercanos, parte incluso de nuestras ideas. Textos cuyo contexto histórico nos permite percibir la valentía y la sensatez de una persona capaz de ver más allá de los destellos de la deslumbrante promesa de vivir en el país de la Libertad. Son también una invitación a escuchar nuestras propias conciencias, a observar el mundo con nuestros propios ojos y no a través de lo que los demás quieran que veamos. Son, en fin, un camino que nos conduce a nuestra libertad, con toda la responsabilidad que ello implica, como seres humanos, más allá de las diferencias, las ambiciones y los prejuicios que nos separan y que nos impiden constituirnos como una comunidad verdaderamente humana.